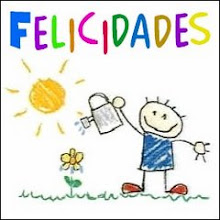Me desperté temprano, y pedí el desayuno en la habitación, para tener tiempo de preparar el equipaje. Separé ropa cómoda y liviana, pues ya sabía que el trayecto de regreso a Varadero, demoraba bastante; por otra parte saldríamos de La Habana a la hora que el sol caía más fuerte.
Mientras armaba las valijas pensé que estaba aprendiendo mucho acerca de este país. La mayoría de los cubanos con quienes había podido entablar conversación eran pe rsonas cultas, educadas, esforzados trabajadores; adquirían mercadería para su propio consumo por medio de tarjetas de racionamiento; por lo cual, cualquiera fuese la profesión que tuvieran, trataban de realizar tareas relacionadas con el turismo internacional, para tener oportunidad de recibir dólares en concepto de propinas. Este tipo de ingreso “extra” les permitía adquirir productos tanto en el mercado negro ó por medio de alguna persona que tuviese acceso a los lugares destinados a ventas para los turistas. A los residentes les estaba prohibido manejarse con moneda extranjera. En Cuba circulan dos tipos de monedas: el Peso Cubano (CUP ó MN) y el Peso Cubano Convertible (CUC), el residente usa el Peso Cubano (de menor valor); el extranjero el Peso Cubano Convertible o los dólares –según sea el lugar donde adquiera-.
rsonas cultas, educadas, esforzados trabajadores; adquirían mercadería para su propio consumo por medio de tarjetas de racionamiento; por lo cual, cualquiera fuese la profesión que tuvieran, trataban de realizar tareas relacionadas con el turismo internacional, para tener oportunidad de recibir dólares en concepto de propinas. Este tipo de ingreso “extra” les permitía adquirir productos tanto en el mercado negro ó por medio de alguna persona que tuviese acceso a los lugares destinados a ventas para los turistas. A los residentes les estaba prohibido manejarse con moneda extranjera. En Cuba circulan dos tipos de monedas: el Peso Cubano (CUP ó MN) y el Peso Cubano Convertible (CUC), el residente usa el Peso Cubano (de menor valor); el extranjero el Peso Cubano Convertible o los dólares –según sea el lugar donde adquiera-.
Para los visitantes de otros países los productos resultan bastante caros, por lo que imagino, que para quienes viven en ese País es aun más difícil.
El tabaco, de buena calidad cuesta una fortuna para los turistas; aunque se puede conseguir comprando en la calle, pero no es bueno, son lo que yo llamaría cigarros “mentirosos” pues de afuera se ven similares a los de marca, pero por dentro están armados con restos de tabaco picado o son de mala terminación. Es aconsejable cambiar el dinero solamente en los hoteles y casas de cambio, pues se corre el riesgo de ser engañ ado (porque se ignora la diferencia entre uno y otro tipo de moneda).
ado (porque se ignora la diferencia entre uno y otro tipo de moneda).
También aprendí que no tengo gustos refinados y prefiero las vieyras que son más dulzonas a las ostras, de gusto un poco más fuerte; probé por primera vez langosta y cangrejo, quedé maravillada de su buen sabor. La cerveza es riquísima, la que más se consume es la rubia. Me agradó tanto el ron blanco como el dorado y el mojito se convierte en un “vicio” para quien lo prueba bien preparado. Las comidas tradicionales son sabrosas, de buen aroma y condimentadas.
En mi última salida en esa ciudad, opté por ir a almorzar en uno de los pequeños restaurantes llamados “paladar”. Allí es posible degustar comidas de la cocina criolla o más refinada. Tenía curiosidad por saber de que se trataba.
Fue una hermosa experiencia. Era una casa antigua, el salón de dimensiones no demasiado amplias; con pequeñas mesas cubiertas de manteles blancos labrados. También los vidrios de las ventanas estaban cubiertos por visillos bordados; las paredes pintadas de celeste pálido daban al ambiente una atmósfera confortable. La vajilla y platería eran antiquísimos y refinados. Cubiertos de plata y copas de cristal labradas. Nos explicaron que esos elementos habían pertenecido a las antiguas familias encumbradas que habitaban en la Isla y fueron confiscados en la época de la Revolución.
El derecho a t ener un Paladar se lo habían ganado porque el padre de quienes regenteaban este pequeño establecimiento, había muerto en la lucha revolucionaria.
ener un Paladar se lo habían ganado porque el padre de quienes regenteaban este pequeño establecimiento, había muerto en la lucha revolucionaria.
Pedí pollo relleno a la usanza criolla; el plato estaba exquisito, de muy buen sazón. Yo elegí tomar cerveza rubia, otros pidieron camarones y pescado, que acompañaron con vino blanco. Mi postre fue ensalada de frutas con un toque de crema. Eran manjares salidos de la cocina artesanal de una mujer cubana.
Si bien se demoró el momento de servir el menú elegido - lo que era razonable- pues se preparaba cada uno de los platos luego de la elección, no nos preocupamos, porque la charla nos mantuvo entretenidos y disfrutamos de este momento tan bonito. Las horas pasaban, volvimos al hotel con el tiempo justo para que nos recogieran.
Nuestra estadía en La Habana concluía. A partir de esa tarde tendríamos oportunidad de disfrutar de las playas de Varadero. Un lugar bellísimo y diferente.
Magui Montero
Mientras armaba las valijas pensé que estaba aprendiendo mucho acerca de este país. La mayoría de los cubanos con quienes había podido entablar conversación eran pe
 rsonas cultas, educadas, esforzados trabajadores; adquirían mercadería para su propio consumo por medio de tarjetas de racionamiento; por lo cual, cualquiera fuese la profesión que tuvieran, trataban de realizar tareas relacionadas con el turismo internacional, para tener oportunidad de recibir dólares en concepto de propinas. Este tipo de ingreso “extra” les permitía adquirir productos tanto en el mercado negro ó por medio de alguna persona que tuviese acceso a los lugares destinados a ventas para los turistas. A los residentes les estaba prohibido manejarse con moneda extranjera. En Cuba circulan dos tipos de monedas: el Peso Cubano (CUP ó MN) y el Peso Cubano Convertible (CUC), el residente usa el Peso Cubano (de menor valor); el extranjero el Peso Cubano Convertible o los dólares –según sea el lugar donde adquiera-.
rsonas cultas, educadas, esforzados trabajadores; adquirían mercadería para su propio consumo por medio de tarjetas de racionamiento; por lo cual, cualquiera fuese la profesión que tuvieran, trataban de realizar tareas relacionadas con el turismo internacional, para tener oportunidad de recibir dólares en concepto de propinas. Este tipo de ingreso “extra” les permitía adquirir productos tanto en el mercado negro ó por medio de alguna persona que tuviese acceso a los lugares destinados a ventas para los turistas. A los residentes les estaba prohibido manejarse con moneda extranjera. En Cuba circulan dos tipos de monedas: el Peso Cubano (CUP ó MN) y el Peso Cubano Convertible (CUC), el residente usa el Peso Cubano (de menor valor); el extranjero el Peso Cubano Convertible o los dólares –según sea el lugar donde adquiera-.Para los visitantes de otros países los productos resultan bastante caros, por lo que imagino, que para quienes viven en ese País es aun más difícil.
El tabaco, de buena calidad cuesta una fortuna para los turistas; aunque se puede conseguir comprando en la calle, pero no es bueno, son lo que yo llamaría cigarros “mentirosos” pues de afuera se ven similares a los de marca, pero por dentro están armados con restos de tabaco picado o son de mala terminación. Es aconsejable cambiar el dinero solamente en los hoteles y casas de cambio, pues se corre el riesgo de ser engañ
 ado (porque se ignora la diferencia entre uno y otro tipo de moneda).
ado (porque se ignora la diferencia entre uno y otro tipo de moneda).También aprendí que no tengo gustos refinados y prefiero las vieyras que son más dulzonas a las ostras, de gusto un poco más fuerte; probé por primera vez langosta y cangrejo, quedé maravillada de su buen sabor. La cerveza es riquísima, la que más se consume es la rubia. Me agradó tanto el ron blanco como el dorado y el mojito se convierte en un “vicio” para quien lo prueba bien preparado. Las comidas tradicionales son sabrosas, de buen aroma y condimentadas.
En mi última salida en esa ciudad, opté por ir a almorzar en uno de los pequeños restaurantes llamados “paladar”. Allí es posible degustar comidas de la cocina criolla o más refinada. Tenía curiosidad por saber de que se trataba.
Fue una hermosa experiencia. Era una casa antigua, el salón de dimensiones no demasiado amplias; con pequeñas mesas cubiertas de manteles blancos labrados. También los vidrios de las ventanas estaban cubiertos por visillos bordados; las paredes pintadas de celeste pálido daban al ambiente una atmósfera confortable. La vajilla y platería eran antiquísimos y refinados. Cubiertos de plata y copas de cristal labradas. Nos explicaron que esos elementos habían pertenecido a las antiguas familias encumbradas que habitaban en la Isla y fueron confiscados en la época de la Revolución.
El derecho a t
 ener un Paladar se lo habían ganado porque el padre de quienes regenteaban este pequeño establecimiento, había muerto en la lucha revolucionaria.
ener un Paladar se lo habían ganado porque el padre de quienes regenteaban este pequeño establecimiento, había muerto en la lucha revolucionaria.Pedí pollo relleno a la usanza criolla; el plato estaba exquisito, de muy buen sazón. Yo elegí tomar cerveza rubia, otros pidieron camarones y pescado, que acompañaron con vino blanco. Mi postre fue ensalada de frutas con un toque de crema. Eran manjares salidos de la cocina artesanal de una mujer cubana.
Si bien se demoró el momento de servir el menú elegido - lo que era razonable- pues se preparaba cada uno de los platos luego de la elección, no nos preocupamos, porque la charla nos mantuvo entretenidos y disfrutamos de este momento tan bonito. Las horas pasaban, volvimos al hotel con el tiempo justo para que nos recogieran.
Nuestra estadía en La Habana concluía. A partir de esa tarde tendríamos oportunidad de disfrutar de las playas de Varadero. Un lugar bellísimo y diferente.
Magui Montero
NOTA: Imágenes extraídas de internet